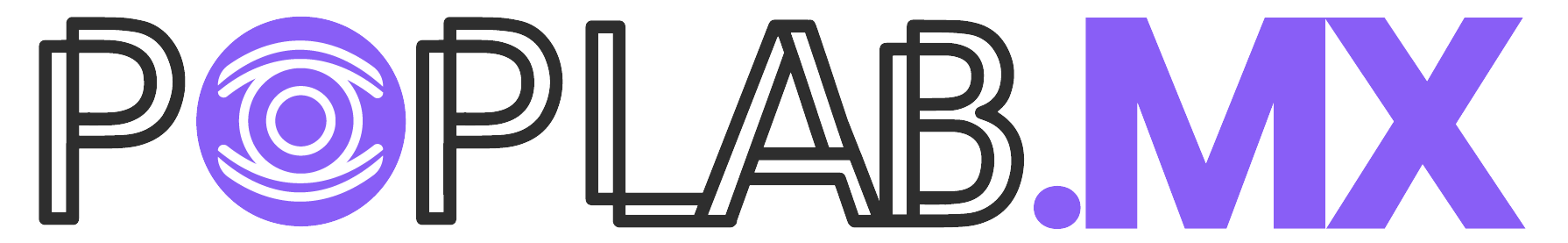Autores:

¿La universalidad de la universidad?
No obstante su intrínseca capacidad para excluir a amplios grupos poblacionales y para distinguir entre quienes pueden acreditar “saber” y quienes no, la universidad en México se ha convertido en un holocausto intelectual y sexual
Fecha de publicación:
14 de diciembre de 2019, 11:51
La educación es quizás una de las instituciones socialmente más valoradas en nuestra sociedad. Depende del país, pero junto con la iglesia, el gobierno y el trabajo, la educación concentra una gran cantidad de creyentes, aunque no todos puedan beber de sus néctares. Para muchas personas recibir educación formal dentro de una institución no sólo es una aspiración (¿obligación?) heredada familiarmente o un sinónimo de autorrealización, sino una abierta necesidad.
Las presiones del mercado laboral y de la división internacional del trabajo han contribuido a elevar la exigencia para obtener grados escolares, llevando a una muy clara mercantilización de la educación, disminuyendo los tiempos en los que se obtienen diplomas, incrementando la oferta de cursos y opciones educativas, y reduciendo, así, su calidad. Quien paga, se educa o recibe un diploma –que es bien distinto. La educación formal es un producto enlatado al que uno consagra extenuantes jornadas de estudio y de trabajo, al tiempo que se reducen los tiempos de sociabilidad, descanso y ocio.
En México, 3 millones 118 mil 608 personas sin distinción de edad y sexo ingresaron a una carrera de nivel licenciatura en 2015 de acuerdo con la OCDE. En ese mismo año nuestro país concentraba 119 millones 938 mil 473 personas. Eso significa que un 2.6% de la población nacional ingresó a la universidad. A nivel mundial las cifras no son tan distintas, pero sí presentan enormes diferencias entre países y regiones. Las conclusiones pueden ser inferidas: la universidad congrega creyentes que no puede expiar.
Entonces, la universidad en nuestro país es un espacio muy limitado que concentra a una reducida porción de la población. No obstante su intrínseca capacidad para excluir a amplios grupos poblacionales y para distinguir entre quienes pueden acreditar “saber” y quienes no, la universidad en México se ha convertido en un holocausto intelectual y sexual.
Puedo poner como ejemplos a la Universidad de Guanajuato y al ITAM como dos casos, sólo por mencionar dos, que dan cuenta de ello. La UG suma varios días en paro por esas mismas razones y el ITAM agrega un suicidio a su cifra negra, así como otra anécdota qué contar a los de recién ingreso para cimentar una “pedagogía del terror”, como bien dijo Manuel Gil Antón en su artículo de El Universal. La UG y el ITAM no son casos privativos. Semanalmente las universidades en México, públicas y privadas, dan de qué hablar respecto su deficiente modelo educativo, laboral y administrativo.
Yo soy estudiante de posgrado y maestro de recién ingreso en la UG. No pasó mucho tiempo desde que ingresé a esta institución para que pudiera advertir entre comentarios de estudiantes y profesores, que la rigurosidad académica se confunde con llevar al borde del colapso emocional a las y los estudiantes. Educarse en la universidad no es motivo de disfrute y colaboración, sino de una feroz competencia para sobrevivir las extenuantes jornadas de trabajo y estudio que se imponen. Burocráticamente, la universidad no es mejor, puesto que envuelve dentro una trama deshumanizante al proceso de enseñanza y aprendizaje que tendría que ser, por definición, emancipatorio para todos dentro de sus muros.

¿Qué hacer con la universidad en estos términos? A bote pronto creo que todas las acciones tendrían que llevar a liberar a la universidad de su pretensión de universalidad. Un análisis más sesudo de esta institución no puede enmarcarse en apenas unas cuartillas, pero, por un lado, la adquisición de un título universitario debería ser una opción entre tantas otras para construir un proyecto de vida dignificante. Mucho más debería hacerse en todos los niveles educativos, donde se evalúa emancipación y conocimiento numéricamente. Hay procesos estructurales que es difícil cambiar, como el requisito de acopiar diplomas interminables dentro de los condiciones de contratación en el mercado laboral o como el acoso y las agresiones sexuales de profesores y estudiantes varones hacia las mujeres. Dichos procesos sólo pueden destrabarse con más resistencia y organización.
Se supone que al interior de las universidades se concentran los más hábiles y letrados sujetos, una casta de elegidos que se autoproclaman como líderes morales para la conducción de un país. Capital humano, le llaman. Una parte muy poderosa de ese capital humano denigra y sexualiza a sus estudiantes, los “filtra” de acuerdo a habilidades que no tienen –que se supone están ahí para desarrollarlas– y de acuerdo a sus genitales e identidad sexual.
Nos queda poco para dejar de creer en la universidad como un espacio de emancipación. Las cifras dan cuenta de que no “emancipa” ni siquiera a un porcentaje importante de la población. Las vivencias y testimonios hacen lo propio al reunir cada vez más casos de insatisfacción con la educación que se imparte, así como con la relación entre alumn@s y profesores.
La universidad, con su pretensión de universalidad, elimina toda posibilidad a la diferencia y perpetúa las relaciones de poder más deplorables: el clasismo, el machismo y el racismo. Recién se celebró el XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) en Lima, Perú, al cual tuve la oportunidad de asistir. En una conferencia magistral, se hacia referencia a la lucha de las mujeres negras y de los pueblos indígenas dentro de la academia. Una voz en off preguntaba por qué no había ninguna ponente afrodescendiente o indígena en el programa.
Fecha de publicación:
14 de diciembre de 2019, 11:51
Explora más contenido de este autor
Descubre más artículos y perspectivas únicas