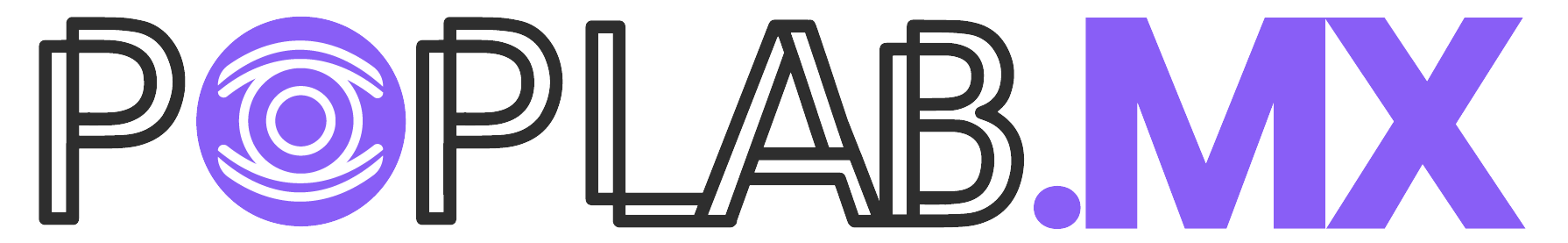Autores:

Quise ofrecer un retrato sin maquillaje, entre bambalinas: Juan Villoro habla de Luis Villoro
En este libro, yo quise hacer una historia muy íntima, muy personal, pero pintar un fresco social y cultural, reflexionar sobre cosas que trascendían a mi padre: el exilio, la identidad de un país que no es el tuyo, pero asumes voluntariamente. Chavela Vargas dijo: los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. A mi papá le costó mucho esfuerzo hacer eso. Cuando él llegó en su primera juventud a México, encontró un país muy corrupto, violento, injusto y buscó algo que lo atrajera. Lo que más le interesó fue el México profundo. El mundo de los pueblos imaginarios, no sólo del pasado, sino también el presente.
Un hijo habla de su padre. Ese es Juan Villoro hablando de Luis Villoro. ¿Un hijo puede ser intelectual, ser creativo, viniendo de alguien intelectual, tan creativo? ¿Un hijo puede ser tan querido y admirado como el padre? Bueno, Juan no se dedica a responder esas preguntas, sino a hacer de Luis Villoro, alguien entre bambalinas, sin maquillaje. Lo puede hacer porque es uno de sus cuatro hijos, donde además cita a los otros tres, pone poemas de Carmen Villoro y se esparce como esos hombres definieron el México intelectual del siglo XX, a veces poniendo en riesgo a la familia, a veces poniéndose en riesgo a sí mismos, pero siempre doblegados por una sola vocación: la de la inteligencia.
“Mi padre usaba mucho la expresión la figura del mundo para tratar de definir a ciertos pensadores que atrapaban una realidad y que ordenaban una realidad que podría ser caótica, arbitraria, confusa. Por ejemplo, utilizó esta frase en relación con Sor Juana cuando él leyó *Las trampas de la fe*, de Octavio Paz, y dijo Sor Juana logró atrapar la figura del mundo novohispano. Me gustaba mucho esa expresión y en efecto traté de hacer algo parecido, porque cuando uno construye la figura de un padre, apela a la memoria”, dice Juan Villoro en una entrevista en la librería Ghandi.
“Esta construcción de sentido es una figura del mundo”, agrega.
–¿Recuerdas la voz de tu padre?
–Yo la tengo muy presente, él era muy elocuente. Estudió en Internado de Jesuitas y ganó muchos premios en concursos de Oratoria. Creo que estaba muy orgulloso de su propia voz, era muy buen conferencista. Recuerdo a una conferencia que dio en la UAM Iztapalapa, donde yo estudié, y en el Auditorio del Fuego Nuevo, de pronto se fue la luz y él dijo no se preocupen, las ideas y las palabras son luminosas por sí mismas y siguió hablando sin papeles ni nada y tenía esa capacidad. Era muy malo en la conversación íntima, era bastante distante y no le gustaba expresar sus afectos. En ocasiones no sé si él sabía que los tendría. Era un hombre de la reflexión, no del afecto, tal vez por haber crecido en soledad, en Internados de Jesuitas.
–Tú heredaste esa elocuencia…
–Ojalá
–¿Cuáles eran los pensadores que le gustaban? Tanta gente que había en esa época y que son ahora importantes
–En este libro, yo quise hacer una historia muy íntima, muy personal, pero pintar un fresco social y cultural, reflexionar sobre cosas que trascendían a mi padre: el exilio, la identidad de un país que no es el tuyo, pero asumes voluntariamente. Chavela Vargas dijo: los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. A mi papá le costó mucho esfuerzo hacer eso. Cuando él llegó en su primera juventud a México, encontró un país muy corrupto, violento, injusto y buscó algo que lo atrajera. Lo que más le interesó fue el México profundo. El mundo de los pueblos imaginarios, no sólo del pasado, sino también el presente. Se sorprendió que ese mundo no tuviera la suficiente atención intelectual y su primer libro fue Los grandes momentos del indigenismo en México. Entonces todos estos temas, la construcción de una izquierda posible en la que él creyó y que por supuesto nunca ganó, pero que era una izquierda democrática, autocrítica, todo eso está presente en el libro. Acompañado por lo que tú comentas, los pensadores de la época. Quizá la filosofía se ha refugiado en la academia y se ha convertido en una rama para especialistas del pensamiento. Ya no hay tantos filósofos con voluntad de intervención social, como Jean Paul Sartre, por ejemplo. Fue una figura que mi padre admiró mucho, lo conoció en La Habana, durante las jornadas de Casa de Américas, posteriores a la Revolución Cubana. Siempre le impresionó esa frase de Carlos Marx, su epitafio: Los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras, pero lo importante es transformarlo. En el libro yo trato de acercarme a mi padre que fue una persona que quiso pensar y cambiar la realidad. Cuando agonizaba el siglo XX se me ocurrió el ejercicio periodístico con los hermanos y con mi padre, porque no teníamos un tema de conversación. Les dije: ¿por qué no escogemos a la figura del siglo? Que si fuéramos una redacción, ¿a quién pondríamos en la tapa? Y pensamos que mi padre elegiría a un filósofo, pero para nuestra sorpresa, eligió a Ghandi. Lo eligió porque dijo él fue un transformador de la realidad, los filósofos han interpretado el mundo, pero Ghandi lo cambió y asoció la política con la ética. Porque no derramó nada para sí mismo, él logró independizar a la India sin reservarse ningún privilegio. Le parecía que el mayor atributo era cambiar el mundo. Ser una persona ejemplar.
–¿Qué lugar del afecto tienen tantos escritores que lo conocieron a Luis Villoro? Me acuerdo de Margo Glantz, muy triste el día de su muerte
–Mi padre era una gente muy generosa. A Margo le ayudó a comprar su casa, se preocupaba mucho por los demás y fue una gente muy cordial, que nunca tuvo frases agresivas para nadie y que aceptó la crítica que le hacían de manera irrestricta, sin protestar. En esa medida fue muy querida, con todos sus alumnos tuvo una relación de gran cordialidad. Al mismo tiempo, era muy reservado para su vida íntima. Tal vez eso lo hizo simpático para muchos, porque la gente más apasionada inevitablemente se mete en más problemas. La gente apasionada dice las cosas que piensa con mucha emoción, con mucha intensidad. Y mi padre era muy contenido, no causaba discrepancias fuertes. Por otra parte fue una persona muy recta, nunca buscó tener cargos de poder, aunque pudo haberlo hecho, por su protagonismo tanto en la política como en la academia. Lo querían candidatear para rector de la UNAM, pero nunca lo quiso. Aunque admiraba muchísimo a Pablo González Casanova, uno de sus mejores amigos, pero sabía cómo le había ido a Pablo en la rectoría. En ese sentido fue muy reservado respecto a su propia vida y también muy reticente a tomar cargos de poder.

–¿Cuentas cosas que no has contado aquí en este libro?
–Cuento a muchas cosas. La escritura de un libro es un proceso de autodescubrimiento. Hay cosas que sólo entendí al hablar de él. Mi padre participó en el movimiento estudiantil del 68, dentro de la coalición de maestros, cuando terminó el movimiento después de la matanza de Tlatelolco, él podía ser arrestado porque estuvo en la famosa lista negra en la que estaban Egberto Castillo y otros de sus amigos, que fueron a dar a la cárcel de Lecumberri. Varias personas le dijeron que estaba en la lista negra, ¿qué haces en la calle? Mi padre no se quiso esconder ni ir al extranjero, porque tenía derecho a un año sabático. Venían los Juegos Olímpicos y había comprado boletos para llevarme a las competencias. Entonces, cuando yo era niño, tomé como algo muy natural que fuéramos a ver competencias, pero sólo al escribir el libro me di cuenta del peligro que él había corrido para acompañarme. Siendo una persona que no expresaba fácilmente su afecto, su manera de ser padre era la acción. En una competencia de wáter polo, llegó una persona a decirle: Luis, te van a arrestar y él decirle: estoy viendo esto con mi hijo, no quiero hacer otra cosa. Me pareció un gesto muy conmovedor que sólo entendí en la escritura. Escribiendo sobre mi padre me di cuenta de los muchos momentos en que él se había sentido culpable. Por la educación cristiana que tuvo, por su obsesivo sentido de la responsabilidad. También en el 68 se sintió culpable de no haber sido arrestado, de no correr la misma suerte de sus compañeros. Quería mostrarse en las competencias por varias razones, una para acompañarme, pero también para dar oportunidad de que lo arrestaran y seguir el curso de sus compañeros. Esa senda que no había continuado. Todo eso lo fue entendiendo al escribir sobre él.
–¿Son dos hermanos ustedes?
–Del primer matrimonio hay dos y del segundo otros dos. Somos cuatro. Mi hermana Renata es economista de salud y mi hermano Miguel es físico, pero se dedica a crear modelos matemáticos en las finanzas. Mi hermana Carmen es poeta buenísima. En mi libro incluyo un par de poemas de Carmen.

–¿Qué sentido tiene ahora una figura como la de Luis Villoro?
–Ahora que murió Pablo González Casanova de 101 años podemos revisar una vida extraordinaria de alguien que fundó espacios académicos de primer nivel. Fue pionero en los estudios interdisciplinarios, que hizo un libro precoz sobre la democracia en México, que se acercó a los zapatistas, que pudo luchar al lado de las causas de los pueblos originarios. Entonces, este arco de vida deja mucho. Hay personas como las de Adolfo Gilly, de las que podemos decir lo mismo o mi propio padre. Yo quise demostrar que no había vivido en vano, pero en realidad que muchas de las cosas que él intentó hacer, siguen siendo asignaturas pendientes muy importantes. Por ejemplo, él participó en 1977 en la reforma democrática, que propició Jesús Reyes Heroles y muchas de las cosas que dijo, anticipaban lo que después sería la alternancia democrática, algunas de las discusiones que hoy se dan. Por ejemplo, la situación sobre el financiamiento de los partidos, no se ha resuelto. Muchas de las cosas de la democracia que es meramente representativa y que él abogaba por una democracia directa no se han resuelto. Yo no quise exagerar las virtudes de mi padre que por otro lado son bastante ostensibles. El año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento y mucha gente participó hablando de él. Yo quise ofrecer un retrato sin maquillaje, entre bambalinas.
–Almadía sacará a flote toda su colección
–No, no es toda, pero tú sabes que desde un principio me asocié con Almadía, era una aventura hecha desde Oaxaca que para muchos estaba condenada al fracaso, pero afortunadamente ha funcionado. Decidieron reeditar mi novela Materia dispuesta, 25 años después, le hizo una portada excelente Alejandro Magallanes, le escribí un prólogo. La novela es una muy irónica reedición de la identidad y también de la figura de un padre. Es un muchacho que está creciendo, son 28 años de la vida de un personaje, entre dos terremotos mexicanos y esta ciudad donde todo es incierto, es ambiguo y donde la tierra misma es insegura y tiembla, el protagonista trata de llenarse de sentido. ¿Qué le va a enseñar el mundo? Una revisión de los valores confusos y estrafalarios que te brinda la identidad mexicana.

Adelanto de La figura del mundo, de Juan Villoro, con autorización de Literatura Random House
La dificultad de ser hijo
—Los intelectuales no deberían tener hijos —comentó mi vecina de asiento en el avión en el que viajábamos a la Feria del Libro de Guadalajara.
Suspendida en el aire, la gente hace confesiones. Mi amiga y yo estábamos ahí por coincidencia, pero ella actuó como si nos hubiéramos dado cita para hablar de algo importante; hablaba movida por una urgencia especial. Bebió de un trago el tequila que le habían servido en un vaso de plástico y comentó que su hijo amenazaba con quitarle la casa a cualquier precio, incluido el de acabar con su vida.
Mi amiga pertenece al mundo del arte y es viuda de un célebre escritor. Con la controlada elocuencia de quien ha contado varias veces lo mismo, habló del desorden emocional que destruye a los hijos de los creadores.
Su marido había tenido dos hijas de un matrimonio previo y en una ocasión me preguntó si alguna vez las había visto de buen humor. En ese mismo diálogo, me habló de su hijo pequeño, que entonces tendría siete años, y le auguró un futuro destacado en la policía judicial:
—Es un hampón incorregible.
Con ironía, buscaba aliviar las heridas de tres destinos que parecían carecer de rumbo.
Quince años más tarde la viuda del novelista confirmaba el oscuro presagio sobre su hijo. Posiblemente, otra persona habría llorado al hablar del tema. Ella contenía sus emociones; juzgaba que la reconciliación era ya imposible y reconocía, con dolorosa franqueza, el error de tener hijos cuando se sigue una carrera artística. Su argumentación se basaba en el temperamento egoísta y demandante de los creadores y en el ambiente tóxico que los rodea.
Ante un problema insoluble, la gente suele acudir a otro más grave para aliviar su situación. Mi amiga recordó a un amigo común, un pintor al que su hija había apuñalado por la espalda. Él es una persona de enorme simpatía, capaz de animar cualquier reunión, pero no había podido conservar una familia. Tardíamente, recuperó la proximidad con su hija, a la distancia adecuada para ser víctima de un arma blanca.
—Los intelectuales no deberían tener hijos —repitió mi amiga.
Mi hija Inés era pequeña cuando ocurrió esta conversación. Poco antes de aterrizar, mi amiga se limitó a decir:
—Ya es demasiado tarde para ti.
Una y otra vez he escuchado historias como éstas. No es casual que la obra mayor de nuestra narrativa, Pedro Páramo, trate de un padre que no supo estar con su familia. “El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro”, dice la madre de Juan Preciado al comienzo de la trama.
Mi padre ejerció la filosofía, pero prefería verse como un profesor y no como el creador de un sistema de pensamiento. “La filosofía no es una profesión; es un modo de pensar”, llegó a decir.
Este libro trata de alguien que se dedicó a esa tarea, sin duda demandante e inclinada al aislamiento. No es casual que muchos filósofos hayan sido célibes. Descartes, Spinoza, Pascal, Leibniz, Malebranche, Hobbes, Hume, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard y muchos otros se libraron de la molestia de compartir su vida sentimental con alguien más.
Al hablar de mi padre no puedo ser ajeno a su trabajo, que influyó en sus decisiones, pero tampoco pretendo atribuir toda su conducta a su vocación. Éste no es un libro sobre un filósofo, sino sobre un padre que desempeñó ese oficio. Puede ser leído sin conocer la Crítica del juicio o la Fenomenología del espíritu.
A mi padre le divertían las chifladuras de Kant y me hablaba de ellas cuando yo era niño. La puntualidad de ese filósofo era tan obsesiva que la gente de Königsberg ajustaba sus relojes cuando él pasaba frente a sus casas en su inmodificable paseo (sólo interrumpido el día en que se enteró de la Revolución francesa).
Mi padre usaba pañuelo y lo guardaba hecho bolas en un bolsillo. Le atraía que Kant colocara el suyo al otro extremo de la habitación donde escribía para hacer algo de ejercicio cada vez que se sonaba.
Estas escenas se me grabaron en la infancia como ejemplos de un temperamento singular sin necesidad de leer al filósofo. Quien conozca la obra de mi padre encontrará aquí el sustrato emocional de algunas de sus convicciones, pero en modo alguno se trata de un requisito para interesarse en su persona.
En varios ensayos acudió a una misma metáfora para explicar su cometido; ante las variadas aventuras de la inteligencia valoraba, por encima de todas las cosas, la capacidad de buscar un trazo esencial, un dibujo capaz de definir la inestable “figura del mundo”.
La filosofía procura dotar de sentido al desordenado universo. Perplejo y lleno de curiosidades, el niño que observa a los mayores trata de hacer lo mismo.
Podría pensarse que quienes nacen en un entorno donde se cultivan la sensibilidad y el pensamiento disponen de cierta ventaja para su vida futura. Sin embargo, el privilegio de crecer rodeado de libros e ideas también implica crecer rodeado de variadas formas de la neurosis. El documental Bloody Daughter, realizado por la hija de la pianista Martha Argerich, es uno de los muchos testimonios que reflejan los inconvenientes de descender de una personalidad fuerte.
Sin obsesión y sin ciertas dosis de egoísmo no se hace obra perdurable. La egolatría y la falta de interés por los demás suelen acompañar a intelectuales y artistas.
Y hay épocas en que esto se exacerba.
Nací en un momento en que la paternidad perdía la brújula. En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, los universitarios (especialmente los de Ciencias Sociales y, más especialmente, los de la Ciudad de México) repudiaron las convenciones y buscaron nuevas formas de encarar la vida. Tiempos de amor libre, minifaldas, nuevas drogas y whisky a gogó. Aunque hubo intelectuales de conducta monacal, la atmósfera de conjunto invitaba a soltarse el pelo. No fue lo mismo ejercer la paternidad durante la Revolución mexicana que durante la Era de Acuario.
En un país que parecía inmodificable, donde la mayoría de los habitantes eran católicos y el mismo partido ganaba todas las elecciones, los universitarios crearon una pequeña reserva liberada y aceptaron una atractiva e inverificable ecuación para justificar su rebeldía: quien rompía códigos confirmaba su talento.
Esta actitud disruptiva produjo daños secundarios en mi generación. Hace algún tiempo, coincidí en una cena con la hija de dos conocidos escritores. Tuve la suerte de sentarme junto a ella y no perdí oportunidad de preguntarle:
—¿Te hubiera gustado que tus papás se dedicaran a otra cosa?
—Me hubiera gustado tener papás —respondió sin vacilar.
Quien vive para concebir una realidad alterna suele desatender a los seres menores que medran a su lado, en la limitada realidad donde se derrama la leche y el gato estornuda.
De niña, mi hermana Renata solía ver a mi padre tendido en el sofá, sin ocupación aparente. Siendo la más sociable de los cuatro hermanos, no vacilaba en preguntar:
—¿Qué haces, papá?
—Estoy pensando —el filósofo respondía desde una dimensión a la que no teníamos acceso.
En numerosas ocasiones los hijos se convierten en obstáculos de la vocación intelectual. Algunos padres buscan superar esta incomodidad declarando que sus incomprensibles hijos son geniales.
A los diez años me llevaron a la Casa del Lago a ver la exposición de un pintor de mi edad, hijo de un director de cine y de una actriz. Tal vez pensaron que ese chico me serviría de ejemplo. Cuarenta años después, él me diría:
—A los diez era un genio, a los dieciséis me había vuelto insoportable, a los veintidós era alcohólico y luego fui a dar al hospital psiquiátrico.
Un veloz inventario de los hijos de intelectuales mexicanos nacidos en los años cincuenta y sesenta arroja suicidios, adicciones, desempleo crónico, embarazos no deseados, pedantería extrema y un amplio repertorio de disfunciones.
El egregio Thomas Mann tuvo seis hijos y trabajó con el sentido del orden que sólo puede tener quien cree en el Diablo pero lo mantiene a raya. Fue un esposo devoto que reprimió sus pasiones homosexuales y se limitó a explorar el lado oscuro de la realidad en su poderosa imaginación. Sus hijos nunca lo vieron llegar borracho ni seducir a la mejor amiga de su madre. Sin embargo, todo en aquella casa giraba en torno a la figura o, más precisamente, al escritorio del incansable renovador de la prosa alemana.
Michel Tournier escribió un hermoso ensayo sobre el hijo mayor de Thomas Mann, al que he robado el título de este prólogo: “El Mefisto de Klaus Mann o la dificultad de ser hijo”, que incluyó en su libro El vuelo del vampiro. Ahí describe las tribulaciones de un autor dotado de indiscutible talento, pero que tuvo la desgracia de crecer bajo la opresiva sombra del mayor novelista alemán de la época y que resolvió su desacuerdo con el destino tomando una sobredosis.
La comunidad intelectual parece más inclinada que otros sectores sociales a padecer los desfiguros de la psique, pero en modo alguno ostenta la exclusividad de esos padecimientos. A fin de cuentas, todas las familias son disfuncionales y la mayoría de ellas puede reclamar el prestigio de contar entre sus filas con un loco certificado.
Cuando mi amiga se reprochaba en el avión haber dado a luz a un hijo que amenazaba con matarla, asumía la responsabilidad de no haber sido buena madre. Se culpaba en exceso, pues no todo depende de la voluntad; también la genética juega un papel en el asunto. El arte y la reflexión extrema son anomalías de la conducta que pueden colindar con la locura. Lo que en una generación contribuye a la originalidad, en la siguiente puede implicar una alteración psicótica.
En La melancolía creativa, el neurólogo Jesús Ramírez-Bermúdez, hijo del novelista José Agustín, recuerda el célebre Problema XXX atribuido a Aristóteles, en el que la creatividad se asocia con un “dolor de mundo” (el Weltschmerz de los románticos alemanes). Tanto el proceso creativo como las perturbaciones mentales dependen de un “pensamiento divergente”: proponen algo que no está en el mundo.
¿En qué medida la creación colinda con la enfermedad? Ciertas personas componen una sinfonía o escriben un tratado de fenomenología para soportar el peso de una realidad adversa y otras compensan sus desajustes con alucinaciones o inventando un lenguaje incomprensible. ¿Cómo se transmite esto de padres a hijos? Ramírez-Bermúdez escribe al respecto: “Nancy Andreasen estudió casos célebres, como el de Albert Einstein y su hija, portadora de esquizofrenia, o el caso de James Joyce y Lucia Joyce, y planteó una posible relación genética entre las habilidades creativas dependientes de procesos lógico-secuenciales (como la literatura y las matemáticas) y la psicopatología esquizofrénica. De acuerdo con su hipótesis, la esquizofrenia podría aparecer como una forma frustrada o fallida de los procesos que, en su estado óptimo, hacen posible la creatividad”.
Ramírez-Bermúdez menciona significativos estudios de campo que comprueban el delicado vínculo entre la creatividad y los trastornos mentales, y la predisposición a trasladar a la siguiente generación tanto la sensibilidad como los desajustes psicológicos.
No es fácil llegar al mundo con alguien que pretende estar en otro mundo, pero se puede vivir con ello, e incluso se puede valorar esa peculiar manera de existir. Este libro procura contar la singularidad de mi padre desde la normalidad que tuvo para sus hijos, asumiendo, desde luego, que toda normalidad es imaginaria.
No pretendo erigir una estatua al Gran Hombre ni desacreditarlo por medio de infidencias. Por lo demás, el punto de vista elegido para narrar define más al autor que al protagonista retratado.
Mi padre fue contradictorio, como todos los que no son santos, y esas contradicciones valieron la pena de ser vividas.
Luis Villoro Toranzo no participó del todo en el ambiente artístico de los sesenta, donde las fiestas terminaban con cuerpos sobre la alfombra, entrelazados en una “tarántula”. Por contraste, parecía alguien serio, casi solemne. Cuando el director de teatro Héctor Mendoza debutó como cineasta en el primer Concurso de Cine Experimental, acudió a aficionados para representar los papeles de su ópera prima, La sunamita. Mi padre le pareció perfecto para encarnar a un sacerdote. No en balde, había estudiado en internados de jesuitas y su hermano era miembro de la Compañía de Jesús.
Después de profesar una honda devoción cristiana, Luis Villoro buscó otro sentido para la existencia. Podía pasar días en soledad, sin más contacto que sus libros. Carecía de las extravagancias de sus colegas. Uno de sus mejores amigos dirigía la Facultad de Filosofía y Letras mientras disputaba por teléfono partidas simultáneas de ajedrez. Especialista en Hegel, usaba guantes de piloto para conducir su Mustang y llegar en veintisiete minutos a su casa con alberca en Cuernavaca. Esos gestos, que a mi padre le parecían frívolos, a mí me cautivaban. Era el más divertido y afectuoso de sus amigos y con los años obtendría los logros y se metería en los problemas de los hombres divertidos y afectuosos.
Mi padre sonreía con facilidad, pero no era extrovertido. Su mundo interior estaba hecho de temas, no de anécdotas. Se interesaba poco en las personas y mucho en la humanidad. Hablaba muy bien en público, pero debía hacerlo con un propósito apropiado: una clase, un discurso, una conferencia. Era reflexivo y eso lo hacía lucir severo; al debatir en silencio consigo mismo creaba la falsa impresión de estar en desacuerdo con su interlocutor, al que tomaba menos en cuenta de lo que podría pensarse.
Fue feliz en el internado de Bélgica, donde estudió después de la muerte de su padre, y lo hubiese sido en cualquier sitio donde lo dejaran pensar en paz. Como a todos, le tocó una época para la que no estaba preparado. Era muy apuesto y carecía de malicia mundana; clasificaba las ideas con rigor y se equivocaba con los temperamentos. Después de una juventud de fuerte represión sexual, se encontró en un ambiente de liberadora contracultura, rodeado de chicas que disfrutaban del mayor invento de la época: la píldora anticonceptiva.
Nadie quiere conocer la vida sexual de sus padres y no pienso romper ese tabú. Baste decir que el filósofo entendió el cuerpo como un instrumento de placer y no siempre como el sustento de una persona. El erotismo le interesaba más que las relaciones. Le incomodaba que alguien le confiara problemas emocionales. Fue injusto con varias mujeres, lo cual afectó a sus hijos, pero en su funeral, a los noventa y un años, estuvo rodeado de exesposas, amantes y una legión de novias platónicas.
Nacido en Barcelona en 1922, nunca se adaptó del todo a México y pasó sus días más dichosos en ciudades del extranjero, principalmente en París. Sin embargo, no regresó de manera definitiva a Europa y concibió otro país posible, una arcadia más pura y noble que la del México criollo, derivada de los pueblos originarios. Su patria verdadera estuvo lejos, en el terreno de las conjeturas, la necesaria tierra del filósofo.
Cuando se refería a su papel como padre, decía que su apoyo había sido insuficiente. Le costaba trabajo expresar cariño. Prefería que yo le hablara de “mis cosas” y desviaba las preguntas sobre su persona. “Pero ¿a quién le importa eso?”, decía, como si yo no lo interrogara por interés propio, sino en nombre de una vaga causa.
Detestaba los chismes, las historias íntimas, las confesiones no pedidas y los reproches, tanto los injustos como los justificados. No quería ser materia literaria: quería pensar.
Cuando publiqué “El libro negro”, una crónica sobre el tiempo en que tuvo prohibida la entrada a Estados Unidos, que incluí en mi libro Safari accidental, me llamó para decir con voz entrecortada:
—He sido un mal padre, no merezco esto.
Su elogio fue una autocrítica.
Las relaciones entre padres e hijos suelen ser tan complejas que en ocasiones uno se castiga en favor del otro. Freud hizo un viaje en el que se privó de ver un sitio arqueológico que anhelaba visitar. Al reflexionar al respecto, advirtió que también su padre había querido ir ahí, sin haberlo logrado. El psicoanalista se abstuvo voluntariamente de llegar a la meta que no pudo alcanzar su padre, y juzgó que su renuncia se debía a una “piedad filial”. Lo peculiar es que el padre hubiera deseado lo contrario.
Mis padres se separaron cuando yo tenía nueve años, de modo que mis recuerdos de su vida en común son limitados. Sin embargo, no puedo olvidar las vacaciones en las que mi padre nos llevaba a la playa, vestido con su eterno traje gris y zapatos de calle. Al llegar a Veracruz, Acapulco o Mazatlán, nos instalaba en el hotel, le daba a mi madre las llaves del coche (ella manejaba mucho mejor que él, pero lo dejaba conducir para respetar el código viril de la época) y regresaba a la capital en el primer autobús. Sus contactos con la naturaleza y la realidad eran efímeros.
Su mundo dependía de los libros. Me costó trabajo acercarme a los que conformaban su biblioteca porque pertenecían al remoto territorio de la epistemología y la filosofía de la historia, pero los aprecié de otro modo a partir de los quince años, cuando la novela De perfil, de José Agustín, me reveló, por primera vez y para siempre, que la vida mejora por escrito.
Por aquel tiempo escribí un relato llamado “Círculo vicioso”, que en realidad era un juego visual: las frases trazaban una circunferencia. Se lo mostré a mi padre y preguntó:
—¿De dónde lo copiaste?
La respuesta resultó alentadora. Había encontrado una manera de comunicarme con él, así fuera como otro, es decir, como un autor.
En cierta forma, escribir se convirtió en una permanente carta al padre. He abordado el tema de la figura paterna en el teatro y en algunas novelas. El filósofo declara cita frases de Luis Villoro y sus amigos; en clave satírica, esta pieza procura reflejar el idiotismo de la inteligencia, los errores en los que sólo incurre la gente que sabe mucho; Cremación recoge los parlamentos de cuatro personajes en el funeral de su padre, y La desobediencia de Marte comienza como una discusión de dos astrónomos sobre los confines del cosmos y termina con un enigma más insoluble y próximo: la paternidad. A estas tres obras de teatro se agregan la novela Arrecife, que alude a un padre ausente; La tierra de la gran promesa, donde un sueño transmite una revelación paterna, y Materia dispuesta, novela de aprendizaje donde las personalidades del padre y el hijo son comparadas con los dos lados de una toalla, el áspero y el terso.
Curiosamente, mi padre nunca se dio por aludido cuando yo escribía de la figura paterna. Antonio Castro, que dirigió El filósofo declara, y yo temíamos que se ofendiera al asistir a esa comedia de la conciencia. Sin embargo, no dejó de reír durante la función, con un pañuelo en la boca para mitigar sus carcajadas, y encontró que los personajes eran “fantásticos”. El hecho de que pertenecieran al orden de lo literario le permitió verlos como apariciones del todo ajenas a él.
Por contraste, mi madre se identifica con cualquier figura materna presente en mi escritura. No sé si llegué a comunicarme por escrito con mi padre, pero sé que al tratar de lograrlo me comuniqué con mi madre.
La forma en que los distintos miembros de una familia reconstruyen el pasado es fascinante y temible. Los parientes existen para discrepar de tus verdades. Cada hermano tiene un padre diferente; escribo del que me tocó en suerte y, sobre todo, del que he elaborado a lo largo de sesenta y seis años.
Como he dicho, este libro no es un ajuste de cuentas ni una hagiografía. Tampoco es un estudio biográfico, género que un especialista puede abordar con más pericia que un pariente. Nada mejor para un filósofo que procurar una construcción de sentido. Intento entenderlo y entenderme en él.
Hoy mi padre habría cumplido cien años. Mientras escribo esta línea una campana suena en la iglesia de mi barrio. En unos minutos, ahí se pronunciará la oración más reiterada de Occidente.
Nada más antiguo, nada más actual que el tema de este libro: un hijo habla de su padre.
Ciudad de México,
3 de noviembre de 2022
Este texto se publicó originalmente en el sitio Maremoto, en este enlace.
29 de abril de 2023, 04:45
Explora más contenido de este autor
Descubre más artículos y perspectivas únicas